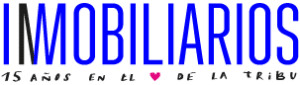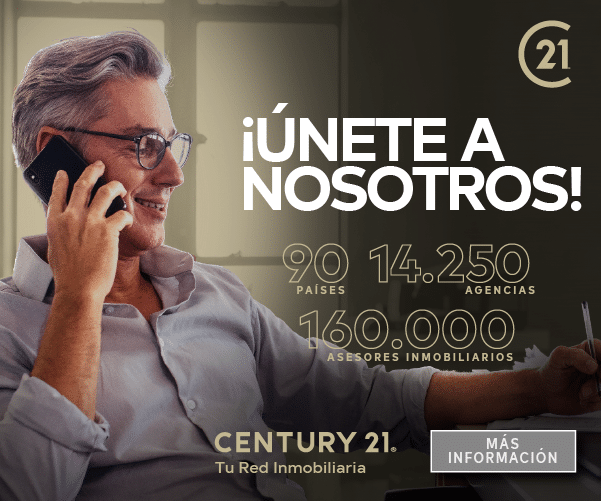Solemos decir que una nueva generación llega cada veinticinco o treinta años. Puede parecer mucho tiempo, pero no lo es. Todavía menos en términos históricos. Nos hemos acostumbrado a un mundo acelerado y en el que existe la percepción de que las cosas ocurren más rápido de lo que podemos digerir y entender. Sin embargo, los grandes cambios globales, además de lentos, son profundos. Es como un gran barco al que le lleva mucho tiempo y distancia virar el rumbo.
El mundo que conocemos y que nos resulta familiar es el de la globalización de la década de los ochenta y noventa. Un mundo con cada vez menos barreras comerciales, más sencillo de transitar y más interconectado en todos los aspectos. Ese mundo es el que nos hizo llevar fábricas a China o al sudeste asiático; a negociar con proveedores de India, Egipto, Turquía o México; o a celebrar congresos en Singapur, Moscú o Ciudad del Cabo. Pero ese mundo ha dejado de existir. Y, siendo precisos, no es algo reciente: empezó a dejar de existir hace más de quince años, con la crisis de 2008.